De rockstar a pastor

Una infancia dura, una serie de malas elecciones, una fama inesperada y un fuerte testimonio de lo que puede llegar a ser una persona sin rumbo y sin Dios. Esta es la historia de Tavito Cevallos: de estrella de rock a pastor cristiano.
No imaginarías que detrás de este entusiasta líder de jóvenes, que habla con sana pasión sobre Jesús y aprovecha todo momento para tomar su guitarra y cantar alabanzas a Dios, hay una historia tan complicada. “Pon que me llamo Tavito, no Gustavo”, se anticipa con una sonrisa antes de la entrevista. Tavito desborda alegría.
Pero, no siempre fue así. Los años han pasado y, gracias a Dios, la vida de un joven alcohólico completamente perdido fue transformada. ¿Cómo sucedió esto? ¿Puede alguien encaminar nuevamente su existencia para servir a Dios? La respuesta es un rotundo “Sí”.
Por eso, encendimos la grabadora del celular y dejamos que Tavito nos relate en primera persona un resumen de todo lo que experimentó.
Cuando todo empieza mal…
Todavía recuerdo esa mañana mientras dormía, a los siete años, y escuchaba cómo mi papá –un trabajador aduanero lleno de vicios– maltrataba a mi madre. Salí a ver porque los ruidos eran muy fuertes, y contemplé la escena más impactante de mi vida: mi papá apuntaba a mi mamá con un arma de fuego en la cabeza. El miedo fue terrible. Recuerdo que yo me interpuse entre mi mamá y el arma. Y le gritaba desesperadamente a mí papá que se fuera. Por mucho tiempo, por las noches, me acordaba de esa escena y no podía dormir. Quedó grabada a fuego en mi memoria.
Éramos cuatro hermanos, y yo no entendía por qué vivíamos así: Mi papá cometía reiterados actos de violencia contra mi madre. No solamente se embriagaba y le era infiel: le pegaba. Mi madre era una mujer muy sencilla y tranquila. Mi padre era oriundo de la de ciudad de Ambato. Él provenía de un hogar disfuncional, donde le pegaban y abusaban de él. Y repitió la misma conducta con sus hijos.
Crecí con una figura paterna presente y a la vez ausente. ¿Cómo es eso? Él no estaba nunca, pero volvía. Y era lo peor. Él regresaba cada quince días, y lo único que todos queríamos hacer era huir de la casa.
Mi mamá trataba de criarnos de la mejor manera, pero crecí con muchas carencias económicas y afectivas.

…y sigue peor
Todo este contexto desembocó en algo que era casi obvio: yo pasaba gran parte del día en la calle. Mi casa no era mi hogar; la calle era mi hogar. La calle era mi lugar en el mundo, mi refugio. Allí conseguí muchos amigos que me llevaron por mal camino. Así, a los nueve años comencé a beber alcohol, y a los diez probé mi primer cigarrillo. Mis amigos y mis vicios me hacían sentir importante y especial.
A los catorce años ocurrió algo terrible: mi padre me dio la peor golpiza de mi vida. Ese fue el detonante: me fui de casa. Ahora habitaba “oficialmente” en las calles de Ambato. Allí, para sobrevivir, descubrí que tenía un don: tocar la guitarra. Por valor de cinco sucres (moneda de ese entonces), compré mi primera guitarra. La arreglé y la pinté con mis manos, y le dibujé la cara de Jim Morrison, mi cantante favorito. Jim era como mi padre. Era la figura paterna que no tuve. Para mí, era un referente vivo, aunque físicamente él había fallecido. Aprendí canciones de él; las tocaba. Y les dije a todos que me llamaran “Jim”. Nunca más usé el nombre de “Gustavo”. Por eso también me dejé crecer el pelo. Y trataba de parecerme a él.
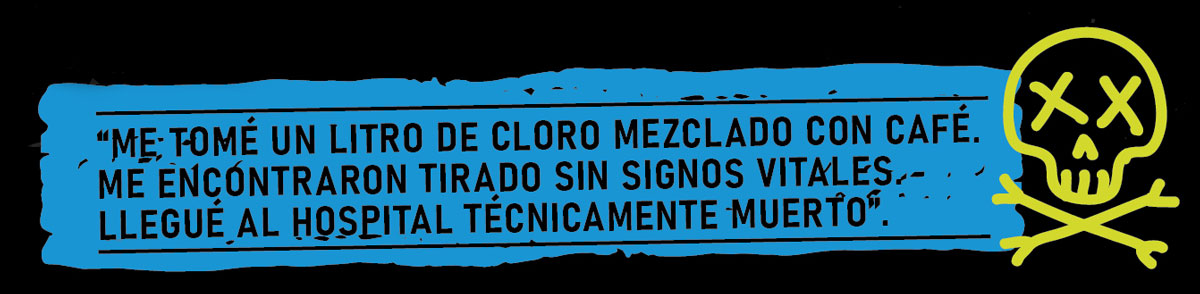
Escalera a la fama
Empecé a tocar la guitarra en las esquinas. Mi vida estaba llena de música… y llena de vicios. La única felicidad que tenía era que me prometían que iba a ser famoso. Esa promesa llenaba mi vacío. Para mí, ser famoso lo era todo y me esforcé por ese sueño. Dicen que cantaba muy bien. Y yo también creía eso.
A los 16 años, estando en una reunión con los dueños de una pizzería de Ambato, me invitaron a cantar las noches de jueves a sábados. Me pagaban cinco dólares. Yo era feliz. Y empecé a ser conocido y a probar un poquito de esa fama prometida. Mientras tanto, recibía malas noticias de mi familia. Mis padres se habían separado, y mis hermanos estaban sumergidos en vicios.
A los dos meses, otro empresario de otro bar, donde frecuentaban clientes de muchos más recursos, me contrató para cantar allí. Empecé a ganar doscientos dólares por fin de semana, en vez de cinco. Yo era un adolescente con libertad financiera. ¡Estaba en la gloria! Tenía todo lo que no tuve cuando era niño. Alquilé un departamento amoblado. Me compré zapatos caros y ropa de marca.
En esos días, mi padre me buscó para pedirme perdón. Y empezó a sentirse orgulloso de mí. Empezó a acompañarme a todos lados. Mi padre me dijo que no era bueno que entre semana no hiciera nada; así que, me consiguió un trabajo. Mi tía abrió una lubricadora, donde colocaban el aceite de los autos. Así que, entre semana era un mecánico, y los fines de semana era cantante.
Un día, un político de la ciudad me vio allí trabajando y me dijo que yo no era para eso, que tenía que ser cantante, y me propuso formar parte de una banda de música llamada “Face”. Este político era como nuestro mánager. Y como él era cristiano, siempre oraba antes de subir al escenario. Yo me preguntaba: “Si cantamos cualquier cosa y nuestras letras no son religiosas, ¿por qué oramos? No tiene nada que ver…” No había que saber de la Biblia para darse cuenta de que hacíamos cosas que no eran de Dios. Más allá de esto, comenzamos a crecer como la espuma. En un año de existencia, ya habíamos grabado un disco.
Un día, entró en la banda un baterista nuevo. Era evangélico. Lo primero que sugirió es que cambiáramos el nombre. Propuso “Piso 7”. Su argumento fue que teníamos que mantener los pies en el piso, pero mirar al cielo y ser una “creación perfecta”. Nos explicó que Dios creó el mundo en siete días, y que el séptimo descansó. Y que el siete, en la Biblia, es el símbolo de la perfección. Así, ese día por primera vez escuché sobre la Creación y sobre el sábado. En medio de los acordes de música rock y de las luces de un escenario, me hablaron de un Dios creador, que se interesa por mí.
Mientras tanto, empezamos a ser teloneros (cantantes que se presentan antes de un recital de otro grupo más famoso) por todo el Ecuador. Eso era muy trascendente para nosotros. Y saltamos a la fama siendo teloneros de grupos muy reconocidos en Latinoamérica, como Los enanitos verdes y Rata blanca. Cantamos con casi todos los grupos de rock de esos años.
Descenso al infierno
Íbamos a salir del país y ya teníamos grabado el segundo disco. La vida me sonreía. Las chicas me pedían autógrafos y podía estar con la que quisiera. Había fiestas, drogas, whisky… había tabaco y alcohol. Yo componía canciones, y me pareció que había llegado a la cumbre. Pero, cuando las luces se apagaban y me quedaba solo, entraba en depresión. Era como caer en un abismo. Para escapar de eso, mezclaba pastillas de dormir con alcohol. Aun rodeado de gente, me sentía solo; en la cúspide de la fama, me sentía en el infierno. Entonces, solo un intenso deseo se apoderó de mí: morir.
Un día desperté en la calle. No tengo idea de cómo llegué allí, pero fue por estar al límite de la intoxicación alcohólica. Yo ya era una figura pública. Todos me conocían. Ser adicto al alcohol y vagar por las calles me trajo problemas, y muchos comentarios negativos hacia mí. Era el final. En todos lados sabían que yo era un ebrio. Empezaron a discriminarme. Me dejaban de lado y solo.
Mi madre me llevó por la fuerza a mi casa original. Allí, escuché una canción de Jim Morrison y me acordé de su final: muerto en un baño de un bar de París por exceso de consumo de sustancias dañinas. Si ese fue el final de mi ídolo, también iba a ser el mío. Sin más, me tomé un litro de cloro mezclado con café. Me encontraron tirado en la sala, sin signos vitales.
Llegué al hospital técnicamente muerto. El cloro había perforado mis intestinos. Entré en estado vegetativo. “Ni para esto serviste”, dijo una voz en mi cabeza. Más allá de mi estado, yo escuchaba todo. Me acuerdo de que mi mamá lloraba al borde de la cama y mi papá me pedía perdón. Mis tías se echaban la culpa entre ellas. Yo no podía moverme, ni hablar.

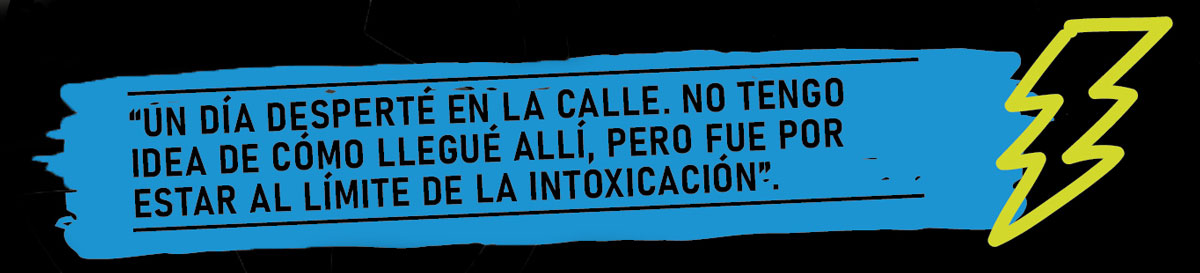
“Eres muy joven para morir”
En ese estado, recuerdo que una enfermera de cabello blanco se acercó una noche y me tocó la cabeza. Y tengo guardado en mi memoria lo que ella me dijo: “Eres muy joven para morir. Dios tiene planes para ti”. Yo me quedé pensando: “¿Qué planes podría tener Dios para mí?”
Pasó el tiempo, y salí el hospital. En casa encontré el libro El camino a Cristo, que alguna vez alguien me había regalado pero que nunca había leído. Lo abrí y encontré algo que me hizo reír. El libro estaba autografiado por mí. Resulta que pensaba regalárselo a un amigo y se lo firmé con este texto: “Cuando tengas muchos problemas, lee este libro, que te llevará a Jesús”. ¡Este automensaje era para mí! Lo leí y me hizo bien.
Semanas más tarde, el mánager del grupo fue a visitarme. Yo no quería cantar más. Para mí, todo estaba terminado. Sentía ganas de vivir otra vida, de trabajar de otra cosa… pero aún no había terminado la enseñanza media. A los pocos días, me contó que un colegio me quería becar, con la condición de que realizara allí algunas presentaciones musicales. Era una escuela muy buena, pero había clases los sábados y los domingos. Como los sábados estábamos grabando un disco, elegí tener clases los domingos.
En el colegio todos me conocían. Se me acercaban y me pedían autógrafos. ¡Hasta las profesoras! Todos. Es que era muy famoso. Para mí era habitual; no me llamaba la atención. Pero… (¿Vieron que en las historias siempre hay un pero?) había una chica que no me conocía. No sabía de mí, ni de mi grupo de rock. Era muy extraño, y me llamó la atención. Además, hablaba diferente. Pero, lo que más me atrajo fue que era muy respetuosa, no se vestía de manera provocativa ni tenía vicios. Y era hermosa. Lo confieso: me enamoré. Se llamaba Sara.
Sin más, le dije que me gustaba y que fuera mi novia. Ella me respondió que no, que nunca podría llegar a ser mi enamorada porque yo no era cristiano. Entonces, pensé que no habría nada malo en estudiar la Biblia.
A los dos meses, me invitó a comer a su casa. Quedé impresionado. Era una casa diferente. Era un hogar. Era completamente distinto de lo que había vivido en mi casa. Los hermanos eran muy educados; los padres, muy cariñosos. Antes de empezar a cenar, el padre dijo: “Oremos”. Yo no entendía nada. Cerré los ojos por respeto. La comida fue la más rica que hubiese comido alguna vez. Una delicia. Ese hogar era una maravilla. Todos eran amables y simpáticos.
En la sala, el papá me pidió que cantara una canción. Me pasó una guitarra. “Toca una de Julio Jaramillo”, me dijo. A mí me daba vergüenza. Yo tenía en ese entonces piercings, aretes, el pelo pintado de rojo, el jean roto y la remera ajustada. No quería cantar algo secular allí. Le dije que no sabía ningún canto religioso.
Así que, no canté nada, pero les prometí que iba a aprender una canción cristiana. Y allí mismo la mamá me dijo: “Y ¿cuándo nos acompañas a la iglesia?” Yo le pregunté qué día iban. “Los sábados”, respondieron.
Un día la llamé, y combiné para ir al templo. Y la llevé, pero no quise bajarme. Al final, lo hice de mala gana. En la puerta había un ancianito que me saludó y me dio un abrazo. Fueron amables. El pastor Bullón estaba predicando en un video. Yo ni sabía quién era él. Y decía que tal vez estaba hablando para alguien que quería quitarse la vida, que tenía padres separados y un hogar roto. Y yo me decía: ¡No puede ser! ¡Está hablando de mí! ¡Es mi caso!
Empecé a llorar… Y como era orgulloso y no quería que me vieran en esa condición, de pronto me fui. Llegué a casa, y todo era un caos. Mi padre y mis hermanos estaban ebrios. El contraste era notable. Mi hogar estaba destrozado. En la iglesia tenía paz, mucha paz… y en la casa de Sara también.
Finalmente, le pedí a Sara que le dijera a su papá que me enseñara la Biblia. Hasta la lección número tres, lo hice por Sara. Yo quería que fuera mi novia. Me gustaba mucho. Luego de esa lección tres, ya lo hice por Dios. Terminé todos los estudios bíblicos. Y quise bautizarme.
Mi mamá y mi papá se enteraron, y me dijeron que no lo hiciera, y que si lo hacía los dejara y me fuera de casa. Renuncié a mi hogar y a mis padres; también al grupo de rock. Me costó. Le dije a mi mánager que no cantaría más porque me bautizaría. Mis amigos se enojaron, me dejaron de lado, me odiaron…
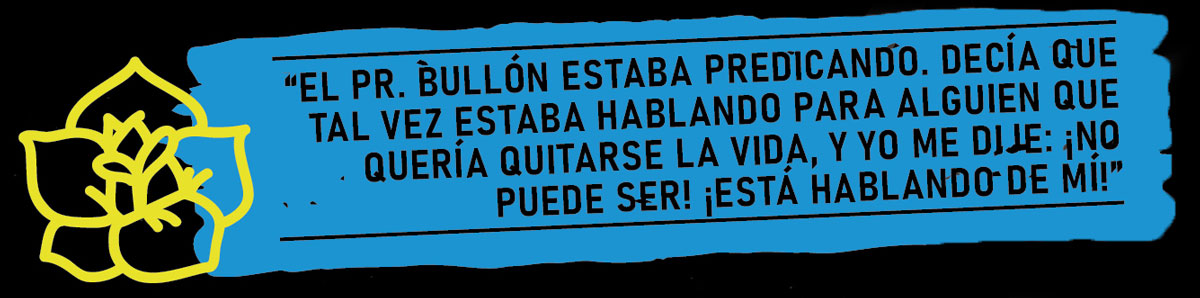
Una vida nueva
El sábado 26 de noviembre de 2004, me bauticé. Al sumergirme en las aguas, renací.
En ese momento recordé mi vida de alcohólico. Recuerdo que me mamá me daba pastillas para vomitar el alcohol. Probamos mil métodos. Hasta fuimos a “visitar” a una virgen a prenderle velas. Nunca había podido dejar este vicio. Hasta ahora.
En ese momento recordé el instante en que decidí quitarme la vida. Literalmente estaba muerto, pero renací. Recordé las palabras de esa enfermera. Sí, Dios tenía planes para mí.
Sara me aceptó y nos pusimos de novios. Al tiempo, nos casamos. El nuestro era un hogar cristiano. Sara seguía enseñándome de la Biblia y empezó a enseñarme a predicar. A los seis meses de casados, ya predicaba. La gente decía que tenía que ser pastor. Yo estaba acostumbrado a subir a un escenario y a cantar frente al público, pero al bajar estaba vacío. Ahora, subía a un púlpito a predicar, y al bajar la sensación era otra. Me sentía realizado. Sentía paz. Ni los aplausos, ni la fama ni las luces colmaron tanto mi alma. Nada me llenó tanto como predicar.
Un día, con solo veinte dólares en el bolsillo me fui al Colegio Adventista del Ecuador (CADE) a estudiar Teología. ¿Cómo hice? El Señor me “patrocinó”. Fueron años de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Fueron años de milagros. En realidad, entendí que toda mi vida había sido un milagro.
Cuatro años estuve estudiando allí. En el transcurso de ese tiempo, oraba por mi papá. Y un día él aceptó a Jesús y se bautizó. Nadie lo podía creer en Ambato. “¿Cómo hiciste para cambiar?”, le preguntaban. Mi padre ahora era un cristiano adventista. No bebía más y no era violento. Luego, mi mamá se bautizó. Y ocurrió otro milagro: ¡ellos volvieron a estar juntos! Fue muy raro para mí. Ahora ellos eran cariñosos, se daban besos y se decían que se amaban. Nunca los había visto así. Mis hermanos también se bautizaron.
Todos ahora asisten a la Iglesia Adventista de Los Andes, en Ambato. Casi toda mi familia concurre allí.
Hoy soy pastor de la Iglesia Adventista. Soy feliz con Sara y tenemos cuatro lindos hijos. Todo es una bendición.
Después de haber servido en cuatro iglesias diferentes como pastor, hoy soy director de Jóvenes Adventistas de la Misión Ecuatoriana del Sur, con sede en Guayaquil.
No sé cuál es exactamente tu condición. Pero sí se algo: Dios tiene un plan para tu vida. Si lo tuvo para la mía, sin duda lo tiene para la tuya.
Ese vacío que sientes hoy no es más que la ausencia de Dios en tu corazón. Yo comprobé cómo Dios me ha usado y lo hace hasta hoy.
Si estás transitando el desierto más grande en tu vida, te aseguro: “Todo pasa”. Y te digo algo más: “No estás solo”. Después de la tormenta llega la calma.
Yo vi un milagro.
Yo soy un milagro.
Yo estuve al borde de la muerte. Entiendo lo que te pasa porque me sucedió.
Quiero invitarte a unirte a Jesús y formar parte de su “banda”. Juntos podremos lograr milagros. Así lo describe Elena de White: “Con semejante ejército de obreros, como el que nuestros jóvenes, bien preparados, podrían proveer, ¡cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir! ¡Cuán pronto vendría el fin, el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado!” (Mensajes para los jóvenes, p. 190).

Este artículo es una adaptación de la versión impresa, publicada en la edición de Conexión 2.0 del segundo trimestre de 2020.
Escrito por Tavito Cevallos. Pastor adventista y actual director de Jóvenes de la Misión Sur Ecuatoriana, con sede en Guayaquil, Ecuador.
0 comentarios