Una vida en misión

Escribo estas líneas a días de cumplir 29 años. Si tengo que presentarme y decir quién soy o a qué me dedico, con mucha naturalidad puedo decir que soy misionera voluntaria y que me dedico a compartir con otros el amor que Jesús manifestó en mi vida.
Nací en una familia adventista del séptimo día y a los trece años decidí bautizarme. En distintos sentidos, mi historia de vida no es muy diferente de la de otros jóvenes: momentos lindos y divertidos, muchas pruebas, luchas y decisiones que tomar.
Sin embargo, en 2016 acepté vivir una experiencia que marcó mi vida. Me encontraba próxima a terminar mi carrera universitaria y tenía un trabajo estable; en ese contexto, recibí la invitación de Dios para participar del proyecto Un año en misión (OYIM, por sus siglas en inglés). Estaba en un congreso de jóvenes y el lema era “Más que pasión”. Aquella frase me tocó: entre el trabajo y el estudio, yo no vivía con pasión las actividades de la iglesia y, en realidad, no tenía pasión por Dios. Es cierto que era muy activa en la iglesia, pero lo que hacía era cumplir responsabilidades por compromiso. Era algo que me gustaba, pero que no me llenaba. Por eso, acepté el llamado a servir, y todo fue distinto para mí. Ahora vivo mi vida en misión.
En 2017 me recibí de Licenciada en Comunicación, y estoy muy agradecida a Dios porque él me dio las fuerzas y la sabiduría para lograrlo. Pero lo realmente importante ese año fue mi viaje a Mendoza, en el oeste de Argentina, para cumplir mi primer año en OYIM (sí, el primero, ¡porque fueron tres!). En 2018 me invitaron a participar del proyecto en Santa Cruz, Bolivia, y en 2019 lo hice en Luján, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Cada año fue diferente, pero los tres me dejaron algo en común: la certeza de que ser parte de OYIM no se trató de lo que yo tenía para dar al proyecto, si no de lo que Dios quería darme a mí.
Lecciones de una vida en misión
Para empezar, salir de casa, de mi iglesia, de mi trabajo y de todo lugar conocido, en donde yo me manejaba cómodamente, fue un shock. Tuve que aprender a depender totalmente de Dios, entender que yo no tenía el control de nada y vivir sus planes. Dios también me enseñó, a lo largo de los tres años, a valorar mis capacidades y a verme como alguien importante en su obra.
La última enseñanza que quiero compartir, y en la cual me quiero detener, es el amor por las personas. Tengo una forma de hablar con Dios que me ayuda a ver a través del tiempo cómo me responde y está atento a mis preocupaciones más chiquitas: ¡cuadernos de oración! Al revisar mis oraciones desde 2017, una y otra vez se repite un pedido similar: “Señor ayúdame a ver a los otros con tu amor, a preocuparme por su salvación tanto como por la mía”.
Amar a todas las personas es algo imposible para un ser humano. ¿Cómo amas a alguien que no conoces? ¿O a alguien que hace cosas con las que no estás de acuerdo? Esto es algo profundo y aún sigo orando sobre eso. Pero diré que Dios me respondió: lo hizo desafiándome constantemente a dejar de mirarme a mí misma. Si quería transformar vidas, tenía que amar esas vidas.
Dejar de pensar en mí y en cómo me siento fue un paso gigante. Y solo pude darlo cuando comprendí lo importante que fue Dios en mi vida, las veces que me rescató de situaciones tristes y que perdonó mis equivocaciones.
También fue clave encontrarme con la triste realidad de vidas sin esperanzas. Me encontré con personas que tenían luchas mucho más complejas que las que yo hubiera vivido, y a las que se estaban enfrentado solas, sin Dios. ¿Alguna vez te preguntaste qué hubiese sido de ti si en los momentos más duros de tu vida no hubieses tenido la gran esperanza de un cielo y una Tierra nuevos? Pensar en esto ¿te llena de angustia y desesperación?
Precisamente, desesperada es como vive la gente sin Dios. Y, como cristianos, no tenemos derecho a quedarnos con la Esperanza solo para nosotros. Más triste que ver a alguien morir sin Dios es ver a alguien intentando vivir sin Dios.
La abuelita que conoció a Dios
Ella vivía sola en su casa de Mendoza, donde tenía un puesto de flores. Había estudiado en un colegio de monjas, rezaba cada día. Vender flores también le permitía charlar cada vez que recibía a un cliente. Pero, en su soledad, un pensamiento la atormentaba: el de un Dios castigador. Además de esto, había sido víctima de muchos robos. No era extraño que viviera con miedo.
La visitaba una vez por semana. Cada vez que yo llegaba, ella desocupaba una silla que tenía con flores, la limpiaba y me hacía sentar. El estudio bíblico era una excusa: ella necesitaba hablar, que alguien la escuchase. Me contaba de su familia, de cómo habían llegado de España a la Argentina, me hablaba de los afectos que había perdido y también de los que están, pero no la visitan… Después, leíamos la Biblia y reflexionábamos juntas.
Luego de aquellas visitas ya no se sentía sola, su miedo había disminuido y había comenzado a hablar con Dios. No podía ir a la iglesia por problemas de salud, pero eso no le impedía entregar una ofrenda especial: me daba flores hermosas –no las que sobraban de su venta– para adornar la casa de Dios. A pesar del dolor que había experimentado, ella logró ver a Dios como realmente es: un Dios de amor que la cuida cada día.
Una visita salvadora
Los momentos lejos del hogar, la familia y los amigos son duros, especialmente ante situaciones que no sabemos manejar. Es entonces cuando el equipo se transforma en tu apoyo. Encontrar gente sin esperanza te lleva, por ejemplo, a verte un día con alguien que no quiere seguir viviendo, que ya no tiene fuerzas para luchar. Varias veces lloré por amor a esas personas que me hablaban de heridas profundas y de que preferían morir a seguir soportándolas. Me di cuenta de que, si cualquiera de mis compañeros o yo hubiéramos dicho “no” al llamado, algunas personas habrían llegado al suicidio.
Un día, mis dos compañeras salieron a hacer visitas a personas que habían solicitado una Biblia. Había una mujer a la que habían ido a ver en varias oportunidades y nunca la encontraban. Habían decidido no ir a su casa aquel día, pero como la visita previa se había suspendido se decidieron a intentar una vez más. Cuando llegaron, entendieron que aquello no había sido una casualidad: la mujer acababa de tomar pastillas para quitarse la vida. Las chicas llegaron a tiempo para asistirla, llamar a una ambulancia y contactar a su familia. Después de ese día, comenzamos a visitarla semanalmente para leer la Biblia y orar juntas. Así, y con la ayuda profesional que también requería, vimos en su cara la paz que solo Cristo puede dar.

El poder de los centros de influencia
Un lugar donde se aprende a amar a las personas, cuidarlas y crear amistades verdaderas son los Centros de influencia. En Bolivia y en Luján, tuve la oportunidad de estar en estos centros.
Lo que hacíamos era conocer la zona y a los vecinos para brindarles cursos y charlas que fueran de su interés. Esto implicaba que, además de trabajar con profesionales de la iglesia, cada uno descubriera nuevos talentos: a mí, por ejemplo, me llevó a dictar cursos de cocina saludable, de manualidades y de bordado mexicano. Otros compañeros enseñaban música, idiomas, actividad física. También había especialistas que hablaban de psicología emocional, control del estrés o prevención de enfermedades. Todas estas actividades, aunque muy distintas entre sí, coincidían en crear un espacio en el cual podíamos conocernos con los vecinos.
En Lujan, la gente fue tan receptiva a estas charlas –acompañadas por una merienda caliente en los días fríos– que el grupo se repitió cada semana por dos meses. En este espacio reforzábamos los temas hablados sobre salud y además compartíamos reflexiones bíblicas. También había comida, juegos y momentos para contar experiencias.

Rina y Carla: una prueba de fe
El método de Cristo –atender necesidades, brindar nuestra amistad a las personas y luego mostrarles a Jesús– no es novedoso, pero tengo que decirlo: funciona. Sí, funciona dedicar tiempo, escuchar, charlar de temas que al otro le importan. Después de meses de trabajo y amistad, de compartir recetas, patrones de bordados, libros y un montón de momentos, pude ver personas entregar su vida a Jesús.
Rina fue una mujer amorosa y luchadora que llegó al curso de cocina una tarde acompañada de Carla, su hija de veinte años. Estaban muy interesadas en la comida saludable, habían adoptado una alimentación vegetariana y necesitaban herramientas. Después de la primera clase, se acercaron para hablar y me contaron que habían empezado a estudiar la Biblia con una señora de la iglesia y que ella les había recomendado el centro. Rina tenía cáncer de colon y estaba muy dolorida, pero tenía el apoyo de sus cuatro hijos y su marido.
Con el paso de las semanas, la salud de Rina empeoró. Ella y Carla dejaron las clases de cocina y también de ver a la hermana que les daba los estudios bíblicos. No obstante, siguieron buscando a Dios y, un sábado, las vi en la iglesia acompañadas por su instructora bíblica. Aquel día, ambas se pusieron de pie ante el llamado a entregar su vida a Dios.
Después de ese sábado, a Rina la internaron. Los últimos dos meses del proyecto viví la experiencia más cruda de mi vida: estar al lado de alguien que se estaba muriendo y acompañar a una amiga mientras organizaba el entierro de su madre… Yo no era una persona que visitara hospitales, y gracias a Dios no me tocó aún despedir a alguien tan cercano. Sin embargo, Dios me empujaba a estar ahí y, en cada visita al hospital, orábamos y leíamos una meditación.
En una de las últimas veces que la vi, Carla me habló de su relación con Dios: no estaba enojada, no le pedía explicaciones, estaba confiada en que el dolor de su mamá iba a terminar y que, la próxima vez que se vieran, Rina estaría sana y sonriente, abrazando a su familia. Carla realmente se aferró a la gran esperanza: ella y su madre aceptaron la salvación que Jesús nos da y, aunque Dios no sanó a Rina del cáncer, ambas volverán a verse el gran día del regreso de Jesús.
¿Por qué ser OYIM?
A lo largo de estos años me preguntaron muchas veces: “¿Por qué ser OYIM?”
No es fácil: se extrañan la casa y los amigos, te sientes cansada e insegura, la convivencia puede complicarse, las cosas pueden salir mal en algún evento, recibes criticas… Para el resto, dedicar un año a la misión es perder experiencia laboral e independencia económica, desperdiciar un título universitario, resignar gustos y hasta poner en peligro tu vida sentimental. Pero si puedo, con lo imperfecta que soy, volver a vivir experiencias como escuchar a una persona orar por primera vez o ver su sonrisa al hablar con el mejor Amigo, entonces cualquier “sacrificio” es válido.
No tienes que ser OYIM, tienes que vivir tu vida en misión. Y la única forma que yo encontré de caminar cada día con Dios fue sabiendo que, para marcar la diferencia en la vida de alguien, primero necesito que él me llene de su amor. Para llegar al cielo y mantener viva la esperanza del regreso de Jesús, hay que salir a ver el mundo y darnos cuenta de lo afortunados que somos. Cuando entendemos eso, no lo podemos guardar.
Hoy sigo creciendo en Cristo; mi vida refleja muy poco de su carácter de amor, pero miro al mundo con otros ojos. Y eso se lo debo a él, a los tres años que me invitó a estar muy cerca de él y a las personas que me puso en el camino. Te invito a vivir esta experiencia: deja que Jesús te saque del lugar donde todo aparenta estar bajo control, anímate a ir a lo desconocido con él, y tu vida encontrará su real sentido.
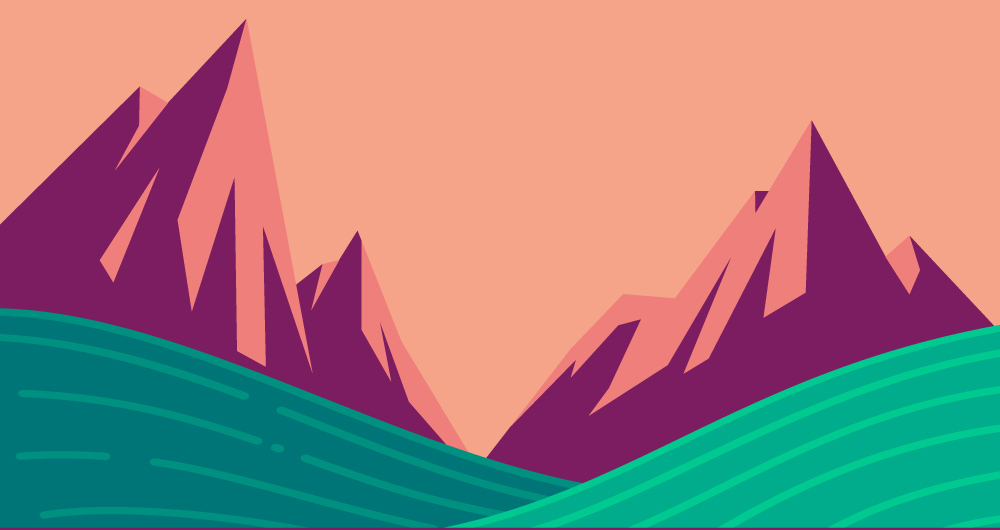
Este artículo es una condensación de la versión impresa, publicada en la edición de Conexión 2.0 del tercer trimestre de 2020.
Escrito por Marta Samaya Contreras, Licenciada en Comunicación. Asiste a la Iglesia de Adolfo Sourdeaux, en Buenos Aires, Argentina. Actualmente colabora con el equipo de comunicación del Departamento de Jóvenes en la Unión Argentina.
0 comentarios